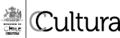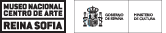Morirás cagando
Él iba, el perro venía. O el perro iba y él venía. El perro no era muy gordo, tampoco muy flaco. Él, en cambio, era decididamente flaco. Se toparon casi a la mitad de la cuadra, frente a un alto portón de pintura verde descascarada. Espontáneamente, el perro cambió su rumbo y rozándolos con su pelaje blanco, se acopló al ritmo impuesto por los largos pantalones marrones que él llevaba puestos. La calle, a esa hora, estaba desierta. Una luz blanca daba forma sobre la puerta grande de metal de la farmacia, en la esquina. Sólo el perro y él, ahora juntos, atravesaban la avenida, hacia el centro.
Habían avanzado dos calles cuando él, acostumbrado ya a la presencia del perro, empezó el relato. La voz aguda salía de su boca silenciosamente, casi como si hablara para sí mismo. Las palabras apenas llegaban, echas ruido, murmullo, a las orejas levantadas del perro. La historia, más o menos resumida, decía esto:
Que un hombre vive solo en el monte. Es, sin saberlo, una suerte de ermitaño. Con los años, por su casa alejada de rutas y caminos, empiezan a cruzar algunas tropas. En ocasiones son de un bando, en ocasiones son del otro. No faltan, aunque más esporádicamente, los que pasan diciendo que son de un tercero. Van y vienen, sin cruzarse entre ellos, y él, sin mayor disgusto, les sirve alguna de sus gallinas o les llena sus cantimploras con agua fresca y hasta les brinda leche que ha ordeñado en la mañana. Años pasaron así en los que pocas semanas terminaron sin haber tenido visitas de este tipo. Si no era el lunes era el martes; si no era el jueves, era el sábado. Y si no, el domingo. Una que otra vez no vino nadie, tal vez por la tormenta, tal vez por ser feriado.
A la larga, el hombre se acostumbró al paso de las tropas, sin preocuparse de qué bando eran los unos, de cuál eran los otros. Hasta que dejó de distinguirlos, y empezó a confundir a los unos con los otros, a los otros con los unos, y se le fueron difuminando sus rostros, sus uniformes, sus acentos; sus nombres se voltearon de uno al otro lado y todos se volvieron de los mismos. Los unos empezaron a ser los otros, los otros empezaron a ser los unos. Todos eran para él simplemente extraños. Cuando los oía venir por algún lado del monte y salía resignadamente a buscar la gallina para esa noche, ya estaba esperando profundamente que se fueran.
Una tarde que volvía de recolectar leña para la noche, encontró a cuatro dentro de su casa. Nunca los había visto antes. Tenían todo reburujado: los cajones de la despensa tirados en el suelo; la mesita de noche, en donde tenía una lámpara para iluminarse antes de dormir, estaba bocabajo, sin una de las cuatro patas; la ropa, toda hecha una montonera, hacía bulto sobre la cama destendida. De ahí en adelante todo fue a los gritos. Lo agarraron y lo amenazaron. Lo amarraron a una silla, le hicieron preguntas. No le pegaron. Nunca le pegaron. Las cuerdas con las que tenía atadas las manos empezaron a apretarle las muñecas. Horas después ya no las sentía. Sus dedos colgaban por su espalda, rojos, morados, grises.
Y éstos dele y dele con la preguntadera. Entran y salen. Van y vuelven. Entran. Preguntan. Vuelven. Salen. Vuelven. Entran y preguntan. Y el hombre no sabe qué responder, cómo responder, desde dónde responder. Unas horas más tarde y con el susto carcomiéndose su cuerpo, el hombre se orina encima. Todo lo que siente es un calor tremendo, su humedad. La orina baja por su entrepierna hasta formar un charco en el suelo. Le comienzan a picar los muslos. Pide, sin que le oigan, que lo desamarren para rascarse. El calor aumenta. Se le viene encima el desespero. Uno de los cuatro, el más bajito, lo nota en su rostro y se acerca para preguntarle a los gritos qué le pasa. El hombre murmura. Lo desatan. Se rasca un muslo. Se rasca el otro. Y aprovecha, por una determinación que un segundo antes no se le había pasado por la cabeza, un descuido para salir corriendo. No alcanza a cruzar la puerta. El más grande, el que con más fuerza le había gritado, lo detiene por la espalda. Le da la vuelta y de un solo tirón lo deja sentado de nuevo en la silla, con los pies sobre el charco de su orina. El hombre cae inconciente, no por el golpe sino por el miedo. Cuando despierta, ya no tiene solamente atadas las manos (sus dedos vuelven a ponerse rojos, morados, grises), sino que además, la cuerda con la que suele amarrar la leña le da tres vueltas por el vientre, inmovilizando su tronco, apretándolo. Presionándolo. Exprimiéndolo. El dolor es tan fuerte que ya no siente nada. Afuera, la noche empieza a refrescar. Los cuatro que van y que vienen, que entran y que salen, caminan de un lado para otro de la casa. Miran sus relojes y se acercan al hombre para preguntarle con mayor insistencia. Le hablan fuerte, desde cerca. Él sigue sin saber qué responder, cómo responder. Ya está oscuro, afuera. Adentro apenas una lámpara (la de la mesa de noche) está prendida. Los cuatro salen, entran, van y vienen, nerviosos. Hablan entre ellos. Salen de nuevo y callan. Sólo se oyen las chicharras. El hombre respira agitado, con miedo. Su estómago no aguanta más. Tiene que cagar. Murmura algo que nadie alcanza a escuchar. Silencio. Chicharras. El hombre vuelve a murmurar, esta vez con más fuerza. Inútil, nadie lo escucha. Los cuatro están afuera. Silencio. Chicharras. De repente se oyen disparos. Cada vez más y más y más disparos. La cuerda alrededor de su vientre lo presiona cada vez más. Su estómago se inflama, a punto de estallar. Chicharras, disparos. Silencio. La presión aumenta. La cuerda continúa exprimiéndolo. Ya no puede más. Se caga. Chicharras, chicharras, sólo chicharras se escuchan. Después, silencio. Ya no se oyen más los disparos. Silencio. Unos minutos más tarde, entre las chicharras, oye voces que gritan, alejándose. Oye voces y chicharras hasta que sólo quedan las chicharras. La presión de su estómago se reduce. Ya no es tanta. Siente, después de todo, un alivio. Sus manos, sin embargo, siguen colgando, atadas, de su espalda.
El perro se detiene en el mismo instante en que el hombre detiene su relato. Se rasca con la pata una de sus orejas y sale, de improviso, corriendo, atravesando la calle sin preocuparse si vienen o no vienen carros. El hombre sigue caminando, despacio. No sabe todavía para dónde va.