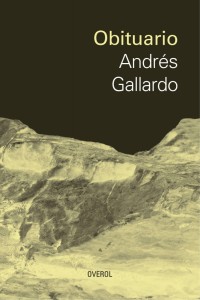Andrés Gallardo: Obituario. Por Yosa Vidal
Andrés Gallardo: Obituario.
Overol, 2015.
124 páginas.
$10.000
Por Yosa Vidal
Morir en chileno. Obituario de Andrés Gallardo
Un obituario tradicionalmente es un aviso fúnebre en la sección del periódico que contiene noticias necrológicas, lo que podría parecer tan pervertidamente seductor, casi exquisito, especialmente para los amantes de todo lo que coquetee con el género negro. Sin embargo los obituarios suelen ser una especie moderna, deformada y pobre de las elegías, en donde se expresa el sentido pesar de una familia pero en la forma de una propaganda; no hay muerto malo en un obituario, los familiares quieren dar trascendencia al muerto y que su vida tome significado público. El obituario es generalmente un homenaje y hay que decirlo, un homenaje fome, pacato, engominado, y peor aún, son los cadáveres maquillados de los personajes que un tiempo atrás aparecían, también maquillados, en el cuerpo de las páginas sociales.
En este caso –el Obituario de Gallardo– el homenaje, más que al difunto es a la anécdota y a la forma en que se relata esta anécdota, su soporte. La anécdota, aquí la muerte, supera a la persona, y el texto, el obituario, es su único resto, es lo único que queda de esa vida.
John Aubrey, durante la segunda década del siglo XVII, escribió su Vidas breves, o pequeñas biografías de personajes célebres, en las que más que celebrar sus grandes obras se detiene en detalles que no son propios de homenajes. En su brevísima biografía de Francis Bacon, por ejemplo, describe que, haciendo un experimento para preservar carne, a Bacon se le ocurrió rellenar el cuerpo de una gallina con nieve. “Mi lord ayudó a hacerlo él mismo” dice Aubrey. “La nieve lo enfrió tanto que inmediatamente cayó en extremo enfermo y no pudo volver a sus aposentos”. Luego explica Aubrey que “lo acostaron en una buena cama calentada con brasero, pero era una cama húmeda en la que nadie había dormido desde hacía un año, lo cual lo enfrió tanto que en dos o tres días, según recuerdo me dijo Hobbes, se murió sofocado”.
Aubrey deja en la memoria un episodio arbitrario de la vida de una persona, una gallina rellenada con hielo o una cama en desuso por un año, son elementos, imágenes que determinan la vida y la muerte de Francis Bacon para la posteridad. También está el famoso peo que fijó para siempre la vida del conde inglés Edward de Vere, quien “al hacer una reverencia a la reina Isabel, dejó escapar un pedo, por lo cual se sintió tan avergonzado que se fue de viaje por siete años. Al regresar a la corte, al verlo nuevamente la reina dijo: ‘mi señor, había olvidado el pedo’”.
Gallardo, a su modo, reinventa el género bien practicado por Aubrey y emula rescatar a sus personajes del olvido –un olvido imaginario pues buena parte de ellos, salvo excepciones, son personajes comunes– y por ejemplo revive, obituariza o mejor obitúa las lóbregas tetas del Tetas Negras, un matón de ferocidad terrible. “El carácter variado y lamentable de los obituarios les asegura también un carácter (modestamente) ejemplar”, dice Gallardo y recuerdo ahora, sentidamente, la modesta ejemplaridad de las tetas del Tetas Negras.
La vida o la muerte de personajes de Obituario, variados en la medida en que habitan un espacio de lo chileno, porque tienen nombres y apellidos chilenos y están contados en chileno, son ejemplares en la medida en que devuelven aspectos en desuso en la práctica de morir: cierta cotidianidad, hasta liviandad o incluso ternura diría, que se sostiene no sólo por la anécdota que se cuenta sino más bien por las formas lingüísticas que el autor escoge para contarlas.
Los obituarios poseen un carácter litúrgico, son parte de una ceremonia, es quizá el último eslabón en el rito de la muerte. No siempre póstumos, como bien reclama Gallardo en la sección Últimas palabras –muchos sujetos obsesionados por la trascendencia de sus últimas palabras–, los obituarios sellan la existencia definitivamente, son las últimas de las últimas palabras, son palabras que contienen esas vidas concluidas, coronadas, rematadas, consumadas. Después de eso no hay más y de ahí la importancia, la solemnidad requerida, similar y tan coherente con la solemnidad a veces ridícula de otros dos libros ejemplares de Andrés Gallardo –ya que hablamos de ejemplaridad– como Tríptico de Cobquecura y La nueva provincia.
El argumento de este último se basa casi exclusivamente en esta dimensión quijotesca de la conservación de las costumbres, de un discurso que permanece no sólo en el argumento sino también en la misma forma en que se narra la historia. Son los gestos ceremoniosos practicados por un grupo de amigos que quiere hacer de Coelemu primero una Provincia, luego, y a medida que los tiempos lo requieren, la República Popular Latinoamericana de Coelemu y, dando la espalda a la violencia que llega con la historia, crear el reinado de Coelemu, “para salir adelante con nobleza”. Son proyectos políticos importantes que requieren un lenguaje muy apropiado, y también y si es posible, un pipeño de Guarilihue, un arrollado de chancho o unas empanaditas de marisco.
Pero vuelvo a la vida de los textos, no a de los muertos. Estas “notas breves” servirían, según el autor, “como una manera de ir haciéndose el ánimo a la idea nada literaria de morirse ”. Y añadiría yo, de devolver o restaurar esa dimensión literaria de la muerte en Chile, no sólo de los chilenos, sino de morir en chileno, en el lenguaje chileno. Hay en Obituario muertes de extranjeros, como las de Walter Pflaumer Loebenfelder, a quien le empezó a fallar el hígado en Puerto Varas y también, una de las más notables, El insondable oriente 2: la tumba restituida:
Cuando Masayuki Enomoto solicitó autorización para contraer matrimonio, la Administración le hizo saber que faltaba consignar el sitio donde se hallaba la sepultura de su padre. Masayuki Enomoto miró altivamente al funcionario y le dijo “la tumba de Masayoshi Enomoto, como las tumbas de todos los Enomoto, se honra a los pies del naranjal que se halla a la entrada de Utsumi, por la carretera de Nagoya”. El funcionario le dijo “tenemos que ir a comprobarlo”.
A los pies del naranjal, se veían los restos de algunas tumbas, sin identificación alguna. El funcionario dijo “lo siento, así no sirve”. Masayuki Enomoto desenvainó su daga, musitó una breve oración y se hundió la daga en el vientre. Antes de morir, le dijo a su hermano “entiérrame y restituye el nombre de los Enomoto en las tumbas” y alcanzó a decirle al funcionario “y tú, deja constancia”. Yasuko Yamada dijo “me considero la viuda honorable de Masayuki Enomoto”. Como todo esto se dijo en japonés, se comprenderá que el efecto fue enorme.
Hasta la penúltima frase este es un perfecto cuento japonés, solemne, denso, simbólico, pero el remate Gallardiano –de media cancha hay que decirlo– hace que todo el cuento se lea como se leería en Cobquecura o en Tomé acompañado de un pipeño y un pernil de chancho. Obituario recupera ese criollismo, el tono picaresco tan claro en Tríptico de Cobquecura y La nueva provincia, lo mismo el tema de lo literario como motivo estructurante de los argumentos.
La muerte zigzagueada es una sección de obituarios de literatos, que cuenta por ejemplo las disputas del “parnaso regional” entre ellos el más local, el “parnaso pencopolitano”, donde el crítico literario don Vicente Pastor provocó notable revuelo entre los escritores de la ciudad, “desde los más sosegados hasta los más vanguardistas”. Margen literario amplio y plural el de Penco, tan divertido como inverosímil, o don Epicuro Moral, inflexible juez literario de la región, odiado por los literatos más resentidos que nunca supieron que: “En el sobrio funeral del lárico poeta don Benigno Paz Amores, Epicuro Moral había callado para siempre”. La idea de los dobles literarios es también trabajada en Tríptico de Cobquecura donde dos críticos literarios de visiones literarias diametralmente opuestas, se toman un receso crítico y, disfrazados en seudónimos de seudónimos, se aman apasionadamente. En Obituario mueren personajes como Emilio Solá Moscoso, que no pasó de ser un triste y mediocre burócrata aficionado a los versos y al vino malo, o Gustavo Flaubert Manríquez, rey de los velorios, que siempre aparecía para decir “no somos nada” y que cuando murió, fue un difunto “radiante de satisfacción en su naderío”. Hay muchos obituarios de antologadores, como el de Gabriel Menares y Juana Ramona Jiménez de Menares, en un principio poetas de lo más cultos y quitados de bulla, pero luego odiados por hacer una Antología crítica de la poesía regional contemporánea que los incluía sólo a ellos mismos; o Froilán Jara quien echó a correr el rumor de que preparaba una antología de poetisas de la zona y a quien se le halló, luego de muerto. la antología Flor de mujerío con nombres de autoras locales como Alfonsina Storni, Juana Inés de la Cruz, Rosalía de Castro, entre otras, es decir, una antología estirada. Así mismo está el obituario de don Horacio Palta, quien murió aplastado por los antologados de su Antología de versos mal medidos y ripiosos de la “poesía” regional, entre muchas otras.
Obituario hace recordar a aquellos personajes que han muerto trágicamente y cuyas muertes determinan incondicionalmente todo lo que los precede. Pienso en Jaco Pastorius, en Walter Benjamin o en León Trotsky cuyas biografías comienzan en ese momento trágico, inesperado, inverosímil de sus muertes. Pienso también en algunos esfuerzos actuales de los familiares de los detenidos desaparecidos o de los ejecutados políticos por hablar de sus vidas, como si quisieran resignificarla luego de su terrible desaparición o muerte, o en el miedo que nos llega de pronto por morir de una manera estúpida o trágica y que desacredite todo lo que hemos torpemente construido.
La lista de obituarios dedicados a las últimas palabras vuelven sin duda a esa obsesión de entender cómo la muerte determina a la vida, y el sentido trágico de la vida está, pero es otro.
Todos ellos es uno de los pocos cuentos que se salva del tono humorístico porque enfrenta la gran pregunta sobre la muerte en Chile y que es inevitable, la muerte fruto de la violencia política y de la violencia del Estado. Todos ellos es el único texto estructurado en base a preguntas pues no hay una anécdota posible, no hay respuesta en el caso de los detenidos desaparecidos, es decir, Todos ellos es un obituario imposible, no aparecen nombres ni lugares ni fechas, sólo preguntas y entre ellas, la más importante, “¿Cómo no pensar en escribir el obituario que convoque el orden que quizás esperen aquellos que llamamos detenidos desaparecidos en la retórica absurda de un pequeño país latinoamericano?”.
Quizás alguno de esos muertos quiso decir sus últimas palabras, quiso que narraran brevemente su vida en una retórica absurda, la ceremoniosa e infantil retórica de un obituario chileno.
¿Cómo se escribe un obituario hoy, cómo se lee hoy Obituario, luego de más de veinte años de su primera y única aparición en forma íntegra en México en 1989? ¿Cómo leer hoy un libro que, como bien destacan Adriana Valdés y Patricio Ríos, es un libro donde los muertos son chilenos, difuntos “empecinadamente chilenos”, y entonces cómo leer un obituario con la retórica absurda de un país latinoamericano?
La lectura de Obituario de Gallardo recuerda más el tono de Miguel Hernández, cuando en Viento del Pueblo dice: “Cantando espero a la muerte,/ que hay ruiseñores que cantan/ encima de los fusiles/ y en medio de las batallas.” O el de Cernuda, en A un poeta muerto, donde “La muerte se diría/Más viva que la vida/ Porque tú estás con ella”.
Obituario, es por una parte un homenaje a la ridiculez de la clase media chilena, empalagosa, homenaje a lo local que se da con una ternura tan difícil de encontrar en la narrativa actual, vista difícilmente en autores como José Miguel Varas, pero hasta ahí no más, porque la muerte desde un tiempo a esta parte ha sido violenta, injusta, tan poco romántica y menos adorable, y en ese sentido restituye una dignidad y la posibilidad de hablar de ella libremente y por qué no, esperanzadamente.
La crítica de Obituario, su rebeldía, no es escéptica, sino que experimenta en la medida en que vuelve a la tradición para pensarla –a la tradición literaria y a las costumbres–, para encantarse otra vez con ella, una pasión crítica tan distinta a la que estamos acostumbrados a leer, de denuncia ácida y corrosiva. Mauricio Redolés, en una canción que describe la vida de un chileno en el exilio dice “de tanto hablar de la muerte te fuiste poniendo feo”; acá ¿quién se pone feo? El narrador habla tanto de la muerte que se pone dulce, gracioso, expresa incluso el entusiasmo por morir. La vida dudosa, por ejemplo, cuenta que “Durante el velorio de Bartolomé Fica, Malbrán habría dicho “¿y por qué no velamos también a don Félix?”. Como estaban todos en ritmo de velorio, pues dicho y hecho: a velar también a don Félix”.
Obituario, la colección de cuentos de vidas breves sobre muertos se contradice, se niega: es finalmente la entrada a la inmortalidad, quizás la única posible, la de la escritura.