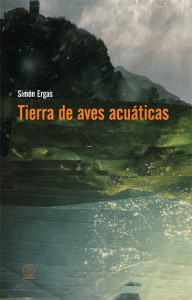Simón Ergas: Tierra de aves acuáticas. Entrevista RL + fragmento de la novela
Simón Ergas (Santiago, 1983). Escritor y cocreador de La Pollera Ediciones, donde es editor. En 2005 gana el Premio Caja de Pandora en cuento, de la Universidad de Deusto en Bilbao, España, y el 2010 obtuvo el primer lugar en cuento en el Festival de Bicicultura. El 2011 publica De una rara belleza.
Tierra de aves acuáticas recibió una mención honrosa en el Premio de Narrativa Francisco Coloane.
¿Cómo empezó Tierra de aves acuáticas? ¿Cuánto demoró su escritura?
Nunca me llevé con los mariscos. Con los peces he tenido cierta tolerancia pero los demás seres del mar, acorzados, de roca, blanditos, todos me disgustaron al punto de imaginarles orígenes impensados, hasta extraterrestres. La almeja, por ejemplo, fue de los pocos organismos en sobrevivir la gran extinción del pérmico tardío hace 265 millones de años. Son seres raros, profundos y el entendimiento humano, ante el misterio, no hizo más que metérselos a la boca y hasta tragarlos sin mascar.
Diez años atrás escribí una novela llamada Le temo a los mariscos, una fantasía en la que unos pescadores conjugaban con el poder de criaturas submarinas para liberarse de un buque pesquero que les tapó el sol.
Entonces, fui a Hornopirén. Viví un mes en la casa de un pescador. Más bien ex pescador: en ese momento se había visto obligado a dejar su vida para trabajarle a una empresa de casinos de colegio. Él estaba encargado de llevar comida a las balsas salmoneras que flotaban por toda la bahía. Hice el recorrido con él. Conocí la industria y a la gente forzada a mutar su cultura por una enfermiza tendencia a la extracción.
Allí nació Tierra de aves acuáticas, en el momento en que hubo una historia que necesitaba existir más allá de mis obsesiones, y en el momento en que rescaté de un capítulo de Le temo a los mariscos dos gaviotas que narraron la novela completa atropellándose, discutiendo, poniéndose de acuerdo, dudando de la otra; todo para pedir al mar una fuerza suprema y prehistórica que las ayude a librarse de la explotación.
¿Qué dijo tu editor o primer lector cuando leyó los manuscritos?
La primerísima versión del manuscrito (que se llamó Hualaihué, el nombre de la región de Hornopirén y que es tierra de aves acuáticas en mapudungun), fue destrozada. Nicolás Leyton, mi socio en La Pollera y lector de múltiples versiones de esta novela, captó perfecto la intención del libro, me guio con paciencia y cariño (aunque destrozó el manuscrito) y me dio algunas lecturas tan precisas que aprendí muchísimo casi sin la necesidad de volverá hablar con él.
Luego, con la versión definitiva o casi definitiva, una que otra editorial a la que se la pasé no quiso seguir al encontrarse la voz de dos narradores alados mezclados en un solo texto. Y lo entiendo. En mi editorial también recibo manuscritos y es difícil sentarse a leer los megabytes que se reciben en formato word si no cumplen los requisitos básicos. La editorial Oxímoron, en cambio, me cautivó con el entusiasmo que demostró ante un texto más bien raro que pulimos en conjunto y que, creo y espero, logramos solidificar o, dado el caso, liquidificar.
Tierra de aves acuáticas es también una denuncia. ¿Cómo ves la relación literatura y política?
Hubo una historia, personajes, un lugar y un conflicto en pañales, pero no fue hasta chocar con una situación particular que todas las letras de la sopa se alinearon. En este caso, el llamado a contar esta historia nació desde esa denuncia. Uno como autor es una persona que está parada en un tiempo y lugar determinado y tiene que escribir algo; por mucho que eso nazca de una abstracción, de una ficción de tipo fantástica, de la más pura imaginación, las herramientas que tendrá son el mundo que lo rodea y lo contiene. De un punto de vista, todo puede ser político.
Busqué precisamente darle un corte absolutamente ficticio a la narración poniéndola en la voz de dos gaviotas. Pero esas aves fueron quienes estaban más afectadas por las acciones del hombre sobre el mar y ellas, dándoseme vuelta el argumento, fueron quienes necesitaron graznar con más fuerza la denuncia.
¿Qué lugar ocupa este libro en tu proyecto literario?
Los 10 años que duró la escritura y las correcciones y reformulaciones de este libro, fueron como tomar un largo taller literario, un postgrado que también se iba alimentando con lo que hacemos en mi editorial, donde llevo a cabo el mismo trabajo en conjunto a otros autores. Escribir este libro desde su primera letra hasta la publicación fue una escuela. Y luego de terminarlo, pude escribir una segunda novela de un tirón. Y luego supe seguir con un libro de cuentos que tengo avanzado. La pelea que me dio Tierra de aves acuáticas, tanto la vida de cada personaje como el juego de los narradores, en jerga de videojuegos, desbloqueó algo que considero un principio.
No sería justo si paso por alto el libro que publiqué el 2011 pero que se reeditó para distribución el 2016, De una rara belleza. Se podría decir que allí hay un comienzo. Pero ese libro fue un accidente. Ya venía trabajando Tierra de aves acuáticas y me tuve que detener por una contingencia. Mi abuelo murió. Alcancé a entrevistarlo poco antes sobre su escape siendo un niño desde una Yugoslavia en guerra mundial y sobre la pérdida de su madre, que no pudo corroborar hasta casi sesenta años más tarde. Me vi obligado a contar esa historia que también era la mía, de mi familia y de tantos más.
¿Qué libros marcan este trabajo?
Una guía importante y que no tiene nada que ver con el tema fue El lugar sin límites de Donoso. Uno de los editores que tuve, al verme impedido de calzar las piezas del rompecabezas, me puso a leer esa novela sin decir mucho más. No es necesario decir mucho más cuando un libro puede hablar por sí mismo. La lectura de ese texto, en función del trabajo que estaba llevando a cabo, fue iluminadora.
Pero para el estilo que buscaba, creando otra realidad, manteniendo pájaros que cuentan historias, invocando monstruos marinos que combaten la industria pesquera, me hundí en la literatura de terror de siglos anteriores: desde clásicos como Drácula o el impecable Frankenstein, hasta cuentos de autores más desconocidos (“El fumador de pipa” de Martin Amstrong es escalofriante). En todo caso fue leyendo (por cuarta o quinta vez) “La llamada del Cthulhu” de Lovecraft cuando nació el narrador de esta novela. El tono del cuento se vuelve terrible describiendo el aumento en el mundo de los ritos sectarios o aborígenes, las pesadillas en los locos, la invocación. Una fuerza suprema emergía del mundo y echaba sus raíces en seres sensibles. Ese fue el tono que le quise dar a mis gaviotas. Ellas eran incapaces de otra cosa que graznar. Necesitaban ayuda y la pedirían al mar.
¿Cómo escribes? ¿Algún método o rutina?
Esta novela escuela fue modificando mis costumbres. Diez años es mucho tiempo. Al comienzo, asustado, pretendía tener todo bajo control. Tomar inacabables apuntes. Mapear cada vuelta del lecho del río antes de abrir la represa y ponerme a escribir. Pero en el proceso, limitado, incapaz de poder manejarlo todo, me fui soltando, de alguna manera atreviendo a lanzarme a escribir o asumiendo mi pequeñez como autor delante de una historia gigante que salía de alguna parte. Después me di cuenta de que los giros dramáticos o las ideas que más me gustaban y sorprendían fueron las que aparecieron espontáneamente, las que se debatían en el mismo momento de tipearlas, que se decidían precipitadamente dentro de la cancha. La escritura de este libro revirtió las convicciones que tuve en su inicio como un chaleco que se podía usar por ambos lados y que, incluso, por el reverso abrigaba mejor.
Cómo influye tu trabajo como editor en tu escritura
Dos cosas. Una: releo mucho. Me vuelvo perfeccionista con el manuscrito como si fuera un archivo a entregar a imprenta. La otra: sigo aprendiendo y aplico a mi propia escritura consejos y lecturas que compartimos con los autores de nuestra editorial.
¿Tiene nombre tu próximo proyecto? ¿De qué tratará?
En marzo saldrá un libro de cuentos cortos escritos por mí e ilustrados por Rafael Edwards. Fue idea de él. De repente subió a Facebook una foto de un tipo con cara de malo subiéndose por la puerta de atrás a una micro y acompañó la imagen con el texto: “delito de poca envergadura”. Lo conversamos. Nos reímos. Y un año y algo después tenemos listo un libro en conjunto titulado Delitos de poca envergadura con 40 cuentos sobre grandes crímenes sin importancia como no recoger la caca del perro, andar en bici por la vereda, parar la micro fuera del paradero o pisar el césped.
Últimas obsesiones (cine, música o lo que quieras)
Desafortunadamente me hice adicto a comer avena con agua y miel al desayuno. No puedo partir sin un plato de esa cuestión. Busco recetas para variar, pero siempre termino en foros del tipo operacionbikini.com que no me comprenden.
De qué preocuparse y de qué no…
Preocuparse: de leer. El trabajo de la editorial convierte la lectura en una tarea. Entre corregir y los manuscritos que llegan me puedo gastar la vida útil de los ojos. Desde hace un tiempo, si tengo que levantarme por ejemplo a las 9, lo hago a las 8, y trato de ahuyentar todo lo demás metiéndome en algún libro cuya única razón sea el placer.
No preocuparse: de la contabilidad. Me niego a hablar ese idioma aunque también haga libros.
El futuro de Chile ¿dónde está?
En las placas tectónicas.
Extracto de Tierra de aves acuáticas (Ediciones Oxímoron, 2016)
Víctor se restregó con fuerza los ojos, volviendo de sueños más profundos a los que estaba acostumbrado. Hace mucho no dormía bien. En realidad, desde que cuidaba a su padre no podía descansar sin preocupación, pues el viejo, víctima de pasiones desconocidas que la humanidad decidió llamar enfermedad, tendía a realizar ciertos actos resultantes, en el peor de los casos, en un accidente: por ejemplo heroicos escapes en transporte público o intentos de prepararse infusiones con el evidente riesgo de una quemadura. Años habían pasado desde el momento en que Víctor dejó su vida para encargarse de la de su padre. Estaba cansado. No podía más viviendo de esa manera, sometido a las voliciones de médicos incapaces de dudar de sus propios criterios. Por eso iban en el bus donde despertaron esta mañana. Víctor tomó decisiones y quiso enfrentar la enfermedad con sus causas o reconquistar, mediante la resucitación de los sentimientos anestesiados en su papá, la cordura. Basta de recetas: los científicos que a través de píldoras decían estabilizar las sustancias cerebrales indeseadas no pudieron, después de cinco años, librarlo de su ambulatorio estado de introversión.
Para poder dormir la noche que viajaron desde Santiago, donde vivían, al pueblo de Hornopirén, Víctor decidió probar él también las drogas que un médico le proveía para intervenir el natural funcionamiento de las neuronas de su padre. Así, apenas arrancó la micro, antes de traspasar el opaco límite de la ciudad, ambos ya habían ingerido un pequeño comprimido. Todo ocurrió como Víctor esperaba. Ambos roncaron ininterrumpidamente durante todo el viaje. Sin embargo, su padre cargaba con un organismo algunos años familiarizado a ese tipo de químicos, por lo que cuando despertó, el viejo ya incorporado, mantenía su cara pegada a la ventana. El bus detenido, los asientos vacíos y ni siquiera el chofer estaba para darle los buenos días. Se había quedado dormido de una manera enfermiza. Aún sentía delante de sus ojos al pez atrapado en sus sueños dando coletazos imposibles. El sollozo submarino lo había abandonado pero lo guardó en su memoria como el clamor de un animal inconcebible. Ya con esa experiencia, sintió que haber venido al sur, dar ese pequeño paso para escapar de esas mismas pastillas recetadas a su padre, era lo indicado. (¡Qué fuertes compuestos son capaces de tomar! ¡Manipulan su eterno mecanismo! ¿Y los designios naturales con que fueron fabricados sus cuerpos? ¡A nadie importan los designios!).
Sin moverse de su asiento, sin haber regresado completamente de su letargo, Víctor Cortínez se giró para poder visualizar la situación. A través del cristal empañado, apreció una plaza rectangular llena de pasto largo con algunos objetos útiles y otros dispuestos como decoración: bancas de madera, una carreta vieja, un mapa de la zona pintado en tablas y expuesto bajo un techo para los turistas, varios mástiles de banderas que, en ese momento, estaban desnudos; a los costados de la plaza ningún edificio llamaba la atención más que un almacén, un hospedaje o una casucha donde se intercambiaba ropa usada por dinero. Al estirar la mano por encima de su padre sin que este se molestara, luego de frotar la ventana y quitar el vapor que escapaba de los pulmones del viejo para anidar en los vidrios, distinguió con claridad una alta iglesia de tejuelas bermejas cuyo campanario terminaba en una punta de latón verde. Allí, sobre todo lo demás, algunas gaviotas observaban. (¡Éramos nosotras! ¡A esa hora de la mañana aún no volaba la bandada!). Desde la micro, Víctor identificó una calle que bajaba hacia el mar junto a la iglesia. Por ahí debían ir. Seguramente allá los podría recoger la lancha.
Consiguiendo la energía necesaria, es decir, apropiándose del descanso de la noche y dejando atrás la resaca de las pastillas que lo hicieron dormir, se paró del asiento para tomar su chaqueta y un bolso pequeño que tenía entre los pies. Estaba listo. Traía todo lo necesario. Sólo faltaba su padre. Víctor Cortínez lo miró, como desde hace un tiempo, propenso a la melancolía. Pensó fugazmente en el pasado. Se vio a sí mismo indefenso dentro de un cuerpo más pequeño y una mente incapaz de manejar ninguno de los hilos de la marioneta mundo, cuando su padre estaba en perfecto estado de salud. Viajaban mucho juntos. Por el trabajo de Víctor Cortínez, padre, Víctor Cortínez, hijo, conoció de pequeño más de un continente. (¿Se llamaban igual?). Así es, una práctica frecuente en ciertas épocas, en ciertas latitudes. (Y recorrieron muchos países tomados de la mano). Pero hoy en la mañana, con los roles invertidos, era el hijo, ya no tan joven, quien debía velar por su padre las veinticuatro horas del día desde el accidente que lo había trastornado. Lo miraba y dudaba si el viejo sabía dónde estaban. Por sobre la bufanda con que lo envolvió hasta su barbilla, de la que nacían breves vellos grises, sus ojos parecían atravesar el cristal de la micro, las estructuras de la plaza y las construcciones, para depositarse como un ave que amariza dulce en el piélago, más allá de la bahía de Hornopirén. Era probable, había planeado Víctor, que su padre pudiera recibir el olor a sal, la humedad. Lo miraba y dudaba si el viejo sabía dónde estaban. Seguramente algo ocurriría en su interior cuando sintiera otra vez el mar junto a él. (¡Y eso que todavía no nos alzábamos las gaviotas, comadre!).
¡Por todos los peces del mar! ¡Me está sacando plumas de colores, gaviota! ¡Quédese callada de una vez! Aprenda a escuchar, que así le va a ser más fácil tomar el ritmo cuando me atreva a cederle la palabra.
Luego de haberlo casi arrastrado a ese bus y al sur, al igual que debía hacer todo por él en las actividades diarias, Víctor sintió que su padre, por el solo hecho de manifestar a través de su mirada algún tipo de esperanza, había avanzado muchísimo. Ese era el objetivo: devolverle un poco de la vida que tuvo cuando controlaba su mente y no como en los últimos años, en que los rincones más oscuros de su consciencia se desataron dominándolo y reduciéndolo a un cuerpo humano vegetal, incapaz siquiera de buscar la luz por sus propios medios. Víctor, de alguna manera, mientras su padre se pegaba más y más a la ventana del bus hasta mancharla con un poco de saliva, confió en que quizás, viniendo al sur, acercándose al mar, contrariando la opinión de cualquiera de los doctores que consultó, estaba haciendo lo correcto. Por sobre la ciencia de la salud hay algo que cualquier ser vivo necesita y es el fuego; aquello, debido a que no ha sido encontrado porque es intangible, no ha podido ser empaquetado ni revendido como elíxir farmacéutico.
Vamos. Las cosas podían salir bien. Víctor instó a su padre a bajar de la micro. Dejando que se apoyara en su brazo, ansioso por encontrar una medicina real, se contuvo mientras el viejo se esforzaba por seguirlo hacia la puertecilla dando minúsculos pasitos, como si a un pie le aterrara estar lejos del otro. Menos complicado fue deshacerse de los dos peldaños de la altura del bus ya que, imposibilitado de apoyarse o de pensar en lo que hacía, el viejo se dejó caer libremente, automatizado después de años a que su hijo estuviera allí para sostenerlo. De inmediato, una vez pisada esta tierra austral, Víctor notó en la cara de su padre cómo recibía los aires con los ojos cerrados, permitiendo a la brisa helada y originaria que por primera vez descendía de los cantos nevados de la cordillera, ingresar en su cuerpo luego de acariciarlo y expurgar el tiempo que llevaba viviendo en la capital. Las gruesas cejas de su padre, no canosas pero blanquecinas, se arquearon en un gesto apacible, entregado, sentimental y Víctor, recordando al pez gris que se retorcía en sus sueños, creyó, ahora sí, más fuerte que nunca: sólo esto podía salvar al viejo de sus propios traumas.
Le estaba costando despertar. Las imágenes proyectadas por sus pensamientos mientras dormía en el bus no dejaban espacio a otras en su cabeza. Justo hoy, en un día tan importante. Sus oídos, en su revestimiento interno, repetían esa especie de llanto o de canto que también había oído en sueños. Podía ser un animal. Podía ser cualquier cosa que habitara bajo el mar o algo inexistente. Levantó la vista volviendo a sentir esas gárgaras vocalizadas, graves, seguramente producidas por un cuerpo enorme. El eco lo tenía tomado y rebosaba sus sentidos y su imaginación cuando fue invadido por la lengua de los hombres: es un muy bello edificio, ¿no? Estas palabras arrancaron a Víctor de la pesadilla sostenida por las drogas que consumió para dormir y que seguirían por un tiempo más navegando su torrente sanguíneo. A su lado un cura flaco, sin sotana pero con el propio cuello cerrado sobre una chaqueta negra y el pelo corto y canoso, creía que ellos admiraban la iglesia de Hornopirén. Mostrándose satisfecho ante los forasteros, les contó, con un acento distintivo, que él mismo la había construido. (No él solo, por supuesto, sino con ayuda de la que probablemente se arrepentirá). ¡Ni se le ocurra adelantar información de ese calibre, plumífero! De la historia del padre Pietro nos encargaremos en breve, luego de terminar con los Cortínez y su gradual pero imparable acercamiento al corazón del planeta.
(De acuerdo. Pero me gustaría continuar). ¡No! (¿Por qué? ¿Me va a dejar participar en algún momento?). Más adelante, gaviota, no moleste ahora. Le comprometo alguna escena en altamar. (¿Cuándo, por ejemplo, Víctor Cortínez fue presa del miedo en el Golfo de Ancud?). ¡Frénese ahí, irresponsable! ¡No diga más! (Me froto las plumas de goce. Atiendo con impaciencia).
El sacerdote enseguida cruzó la plaza y se metió a su iglesia dejando las puertas ampliamente abiertas. Bello o no el edificio, a Víctor le importaba en lo más mínimo. La altura le llamaba la atención, pero más lo atraía la calle lateral que se metía derecho hacia la costa. (A esas horas tempranas, el joven de los Cortínez no podía prever que terminaría este extraño día dentro de ese mismo edificio, intentando refugiarse de cosas que ignoraba pero que lo antecedieron). ¡Sht! ¡Gaviota! ¡Basta! ¡Que no pueda manejar su lengua!