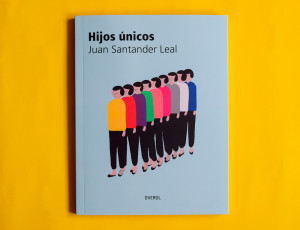Otros hijos. Por Mario Verdugo (Presentación de Hijos únicos, de Juan Santander Leal)
Otros hijos
(Presentación de Hijos únicos, de Juan Santander Leal, Overol ediciones, 2016)
Por Mario Verdugo
Un par de topónimos y guiños cartográficos criteriosamente distribuidos han hecho pensar que la poesía de Juan Santander se trata sobre todo de espacios. O más bien de aquel drama de posicionamientos periféricos y centrales que acostumbra soplarle grandes ideas a quien prepara una reseña o el cuestionario de una entrevista. Resulta muy tranquilizador si en alguna parte el poeta dice ‘chañar’, ‘guanaco’, ‘Mulchén’, ‘cerro San Cristóbal’ o ‘Rotonda Grecia’, aunque la verdad es que aquí las posibilidades abiertas por ese repertorio van mucho más allá del cliché regional defensivo, compasivo o peyorativo. Por de pronto, se debe advertir que los de Santander son espacios movedizos, cargados de tiempo (encarnaciones cronotópicas, diría el sabio Bajtín), y que al reconocerse en su historicidad, consiguen esquivar lo que parecían destinados a ser y que por fortuna no son en ningún momento, salvo para los sujetos cuya capacidad de intelección ha sido estropeada por la lectura abusiva de Jorge Teillier, Martin Heidegger, Raúl Zurita y Alberto Blest Gana. En un trance autobiográfico que se impone motu proprio, el hablante de Hijos únicos irá describiendo el tironeo recíproco de dos espaciotiempos, el de la infancia y el de las escenas de bildung, el de la pequeña ciudad y el de la metrópoli. Pudo dejarse tentar, claro está, por una serie de jerarquías e imágenes preconcebidas: el privilegio del yo presente en relación con el yo rememorado (lo que en el peor de los casos hubiese producido un rastacuero ostentoso de su nuevo capital simbólico); o por el contrario la idealización de la tierra natal bajo formas idílicas (lo que tal vez hubiera implicado la expansión del larismo hacia latitudes menos pluviosas). Pero en cambio lo vemos afanándose en una experiencia de la simultaneidad. Tanto el ayer como el hoy, tanto sus filiaciones como sus afiliaciones, se horizontalizan; se convierten en materiales contiguos, recursivos y coetáneos; se integran –como habría de constar en ciertos textos y epitextos de Santander– a un mismo rompecabezas, un mismo puzzle, una misma mesa de trabajo.
***
En términos de poética histórica, no podría soslayarse la incidencia de un imaginario más convencional. Especialmente cuando el primer plano lo ocupan los paisajes interiores y exteriores de antaño, reasoma la impresión de quietud, desfase y renuencia a la sacudida moderna. En el espacio de origen, las películas, los extraterrestres, los superhéroes y hasta los viajeros en el tiempo llegan tarde; es una temporalidad que se vuelve densa, que se arrastra y parece conducir al tedio, como en aquellos vecinos lateados que se pegan al visillo en pose de moscas, tan eficaces para horrorizar o enternecer la mirada capitalina, tan similares, por ejemplo, a los que abundan en el Alhué de González Vera o los que el mentado Bajtín encontraba en la novela francesa decimonónica. Nunca queda resuelto, sin embargo, si eso equivale en última instancia a sabiduría o monotonía, si es remanso o charca, si es virtud o vicio. El tópico de la ralentización aldeana se halla desnaturalizado por los modos en que Hijos únicos confunde, da vuelta y hace oscilar las localizaciones. Ya se dijo que este poemario introduce simultaneidades, flujos y vaivenes, un “estado acuoso” –según comentara Nicolás Meneses a propósito de otro libro de Santander– que vacila entre “la cronología y el ciclo”, o entre los procesos de “maduración y regresión”. El hablante que se ha mandatado contar su niñez sin defraudarla, pero que también se pregunta por sus opciones de sumarse a un rebaño distinto (el de la urbe mayor, la universidad y, por encima de todo, la literatura), tiende a aceptar que las suyas son coordenadas múltiples, y que una separación estricta, metafísica, entre lo que abandonó y lo que comienza a definirlo ahora, colapsa frente a los actuales desarrollos infraestructurales, mal que les pese a nuestros amigos neorrománticos. De ahí que las figuras del viaje en bus, el paseo al balneario y las visitas se hagan tan comunes. El migrante interno no ha quemado completamente sus naves, y más o menos seguido lo vienen a ver, como en ese bello poema que musicalizara Chini & The Technicians, o como en aquel episodio de vagones, terminales y maletas casi al cierre de Hijos únicos.
***
Hay otra cuestión vinculada con el tiempo o, mejor dicho, con la época, que salta a la vista desde las primeras páginas. Si Santander había incursionado con antelación en formas métricas de uso frecuente o infrecuente, llegando inclusive a manufacturar una especie de alejandrino monorrítmico, en Hijos únicos muestra un empleo dominante pero siempre flexible del endecasílabo; cabría decir: un campo de modalidades versales que giran en torno a tal medida silábica sin cumplirla a rajatabla. No es asunto menor ni puramente escolástico, puesto que podría involucrar una vía alternativa frente al polarizado debate de los años recientes: en un lado del ring, la orgullosa tecnificación que aburre tanto como un solo de rock progresivo, y en la esquina enemiga el torrente de palabras como una estrategia de imposición generacional. Mocha útil –se sabe– para alivianarle la pega al crítico necesitado de posturas tajantes. Santander revela además una notable pericia para resistirse al redondeo, la proclama y el desborde previsible. Sus cuartetos terminan a menudo hablando de temas insólitos (como fuese más común en Cuarzo, del 2012), se suspenden en repeticiones y paralelismos (‘Te quedas mirando los arreboles, / te quedas mirando los árboles’), o se repliegan en bucles que permiten ampliar el registro con sus propios códigos: nombrar cosas de niños para nombrar el paisaje, y así con el paisaje respecto de los libros o con los libros respecto de la angustia infantil, acaso porque el poema –como se lee en uno de los escasos brotes conclusivos– puede ser nada más que el fantasmagórico armazón de ‘una trampa bien hecha’.
***
Domus clasemediano, casas pareadas con rejas altas, padres que retornan exhaustos del trabajo, churros con azúcar flor y chicles de sandía, menaje y mobiliario que no trasuntan la percepción algo ominosa de un Gonzalo Millán, ni el saber arcádico de un Efraín Barquero, sino la práctica de una habitabilidad afirmada en lo socialmente anodino. La familia se sienta a la mesa y no hay misterio en ello, como tampoco había misterio –en La destrucción del mundo interior– al admitir cierto apego a la norma. Las identidades andan medio torcidas, medio escindidas (recordémoslo: es una poesía inscrita en la historia), y ya el título y los versos iniciales anuncian el conflicto permanente entre lo singular y lo plural: en principio hijos únicos, luego gemelos, luego un hijo solitario, y luego sobrenombres y disfraces, espejos que no son espejos y hermanos sucedáneos. Por hijos como estos o como aquellos hijos suicidas, nortinos también, de Cristian Geisse, nos enteramos de que no todos los hijos del universo se han puesto a escribir novelas de la posmemoria, ni a darles una muerte trivial al papá, la mamá y toda la parentela, de acuerdo a un modelo que va de la autoficción a un villano plagiario y edípico llamado Kylo Ren. Lo de entonces y lo de ahora constituyen vivencias simultáneas; contra eso pierden sus fueros la nostalgia y el aprendizaje; lo que allí estaba –vaya otra paráfrasis– todavía está acá.